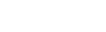[email protected]
José Luis Pereyra tiene 60 años, nació y vive en Gualeguaychú, es profesor jubilado, ensayista, pintor y escritor “en demasiada actividad para el gusto de mi mujer, porque no hago nada ‘útil’ en la casa”, cuenta, fiel a su estilo jocoso.
Además de haber ganado el premio Fray Mocho por “Vida en obra” (2016), ha tenido el privilegio de que su obra “De grillos & embajadores” sea puesta sobre tablas durante el Festival de Teatro Escena Gualeguaychú II (2019). También publicó una novela negra llamada “El cuello de mamá y la navaja” (2017) y un volumen de relatos “El papá de Magdalena y otras historias para ablandar la mano” (2017).
En diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS contó que llegó a tener 25 perros, pero ahora le quedan 15. “Lamentablemente los seres humanos no hemos podido prolongar la vida de nuestros perros durante más tiempo. No podemos quejarnos: la vida de un lobo o de un chacal (de cuyos genes provienen nuestras mascotas) es de 7 u 8 años. Y con nosotros llegan a duplicar ese tiempo de vida, pero no es suficiente. La relación hombre/perro tiene 30.000 años de historia o más. Nos hemos influenciado tanto que los cachorros saben que deben hallar un ser humano para sobrevivir. Está en sus genes. Es algo innato. Además de los libros, un invento maravilloso que nos permite transmitir ideas y conocimientos, hemos logrado la maravillosa amistad de los perros. Somos aliados y hemos logrado prosperar en este planeta”.
En 2019 conoció Potosí y se enamoró de la ciudad, principalmente por su rica historia. Cuando supo de la convocatoria, no dudó en participar, pero para ello tuvo que resumir el texto que ya estaba escrito en cinco páginas y dejarlo en tan solo dos, que era lo permitido para la extensión. “Cuesta mucho ‘podar’ un texto”, afirma el escritor, quien adelantó a MIRADOR que “Esmeralda” es parte de un proyecto más ambicioso, una novela que se llamará “Viejo con perros”.
ESMERALDA
Esmeralda nos eligió como grupo, como manada, usando una lógica muy simple: vio que mis perros jugaban en la playa, contentos, sanos y bien alimentados, entonces supuso que yo no era un amo tan incompetente. Por lo tanto, se pegó a mis talones y nunca más quiso dejarme. Ocurrió así: estábamos en la orilla del río, yo arrojaba al agua palos y botellas plásticas que Felipe y Margarita recuperaban con maestría. En esos días mis perros eran solamente dos. Pero a ellos se les habían sumado los de mis padres, donde yo pasaba mis vacaciones, y los de algunos vecinos. Esmeralda, tan diminuta y enferma, se metía al agua, corría sobre la arena húmeda entre las patas de los gigantes y chillaba, excitada por tanto alboroto y alegría. La sarna no le había dejado un solo pelo, daba asco tocarla. Yo vivía en un departamento, en Buenos Aires, y no quería hacerme cargo de otro animal. Pero no podía despegarme de ella. Intenté engañarla, nadé hacia lo profundo e hice un círculo con la intención de ir a otro sitio de la costa y perderla de vista. Pero la cachorra nadó detrás de mí. Era tan inexperta que, en lugar de nadar en forma horizontal, lo hacía manteniendo la verticalidad, impulsándose con sus manos. Avanzaba lentamente, con los ojos cerrados, pues salpicaba su propia cara. Pensé que se ahogaría, por lo tanto regresé a la orilla. Cuando salió, se sacudió con tal energía que sus flacas patitas apenas la sostuvieron para no caer en la arena. Ella me miraba, sonreía y ladraba con aguda voz de pito, como diciendo: “¡Qué buena está la joda! Sigamos”.
Cuando digo que sonreía, realmente mostraba los dientes remedando la sonrisa humana y levantando exageradamente los labios. A su manera, emitía sonidos que ella creía palabras. En su lúcida cabecita ella era tan humana como yo. Era vital contar con un aliado para sobrevivir. Supo que tenía que comunicarse conmigo. Si yo reía y modulaba sonidos, ella también debería hacerlo. Continuamos jugando un rato más. Hasta que llegó la hora de volver… sin la cachorra. Pero no contaba con su tenacidad. Amenacé con pegarle, le grité, la alejé con el pie varias veces, sin embargo la muy testaruda no desistió. Se quedó en la vereda mientras yo le cerraba la puerta de rejas en el hocico y entraba con los demás perros.
“¿Qué es eso?”, preguntó papá, señalando algo que estaba detrás de mí. Yo giré y me encontré con Esmeralda, que se había colado entre los barrotes del portón. La llevé de vuelta al río, le dejé alimento para varios días y un pedazo de trapo viejo a modo de cama. No pude extorsionarla, me siguió de nuevo. Quedaban dos alternativas: la mataba o la adoptaba. Por lo tanto la subí al auto y busqué un veterinario que la desparasitó, la vacunó y me dio un frasquito de azadieno para tratarle la sarna. Mis manos no han olvidado el contacto con su piel escamosa y reseca. El champú para la dermatitis produjo una baba viscosa que me causó repulsión. Quedó con los ojitos inflamados. No era conjuntivitis, sino mi exceso de entusiasmo con el champú. Cuando se le deshincharon los ojos, vi que los tenía de un color verde esmeralda. De allí le quedó el nombre. Luego usé una enorme pajarera vacía para que la convaleciente viviera su cuarentena. Lo que había sido un feo pajarraco desplumado, que nos miraba desde su jaula, se convirtió en pocos meses en la indiscutida reina de la casa. La hembra alfa a la que Silvia, mi esposa, le dio el alto privilegio de dormir en la cama, a la izquierda, junto a mi corazón.
Ha vivido trece años conmigo. Aún conserva intacta su hermosura. Es la más mimada… y la más molesta, porque suele despertarnos a la madrugada para hacer sus necesidades. Antenoche, por ejemplo, me demostró que tampoco ha perdido la inteligencia. Como ya dije, duerme a mi lado, tapada hasta las orejas porque es muy friolenta. Quizás eso le quedó de su época sarnosa, cuando no tenía cómo protegerse durante las frías noches que vivió junto al río. Me despertó a las dos y media, hablándome a su modo, imposible de ignorar. Me levanté, fui hasta la puerta, la abrí, un aire helado entró al living, pero Esmeralda no salió. Cerré, volví corriendo y me metí en la cama, tiritando. Invité a la perra levantando las cobijas. “Vení, acá está calentito”, le dije, pero ella no subió. Se quedó a mi lado explicándome no sé qué cosas. Insulté a sus ancestros. Me levanté, nuevamente abrí la puerta. Tampoco salió. Cerré con llave y volví a la cama arrepentido por no haberla sacrificado cuando era cachorra. Entonces advertí que observaba algo y me hablaba. Miré hacia donde ella lo hacía y descubrí el motivo de su conducta. En un peldaño de la escalera estaba su abrigo, un viejo pulóver que Silvia ya no usaba y que yo le había acondicionado a su medida. “Pedazo de bestia ─me decía─, ¿cómo voy a salir sin ropa ante semejante clima?”. La vestí, le abrí la puerta y ella salió, ahora sí, muy coqueta y protegida, a enfrentar el crudo frío invernal.
Además tenés que saber:
+ Noticias

Será este sábado 11 de enero y, en esta ocasión, la temática será el rock. A partir de las 20 hs y con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de los grupos locales De boca en boca y Cuero a viento. La noche la cerrará el emblemático dúo compuesto por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.
Actividades de verano Vuelve a realizarse en Paraná el ciclo Música en el Anfiteatro

Se implementará en la Escuela de Educación Agrotécnica Nº2 Justo José de Urquiza dentro del prouecto en marcha de la Granja Modelo, propuesta que articula conocimientos educativos y productivos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías en la producción avícola. La vivienda estará destinada al profesional responsable de la gestión y cuidado de la granja.
Convenio Construirán una vivienda en la Granja Modelo de Villaguay

El fratricidio ocurrió poco después del mediodía en una vivienda ubicada al sudoeste de esa ciudad. El autor del crimen fue detenido.
Segundo crimen del año Villa Gobernador Gálvez: discutió con su hermano y lo mató

En lo que va de la temporada 2024/2025, el municipio rosarino anunció que se diagnosticaron ocho casos de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, de los cuales siete son autóctonos y uno importado.